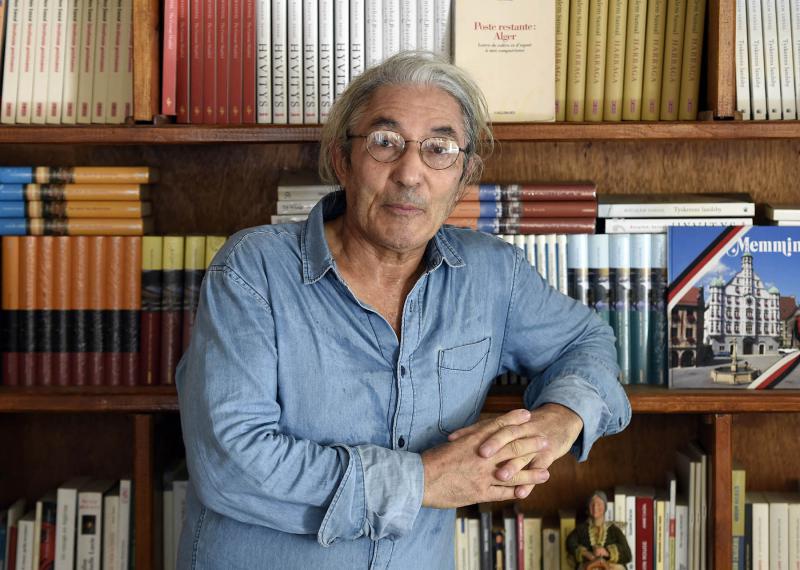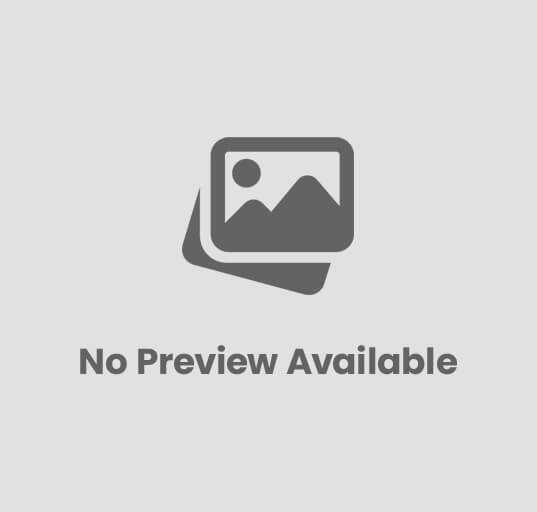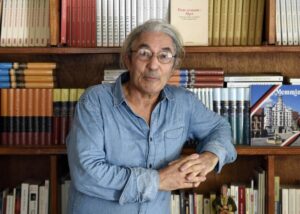El espacio geopolítico del Mediterráneo entre la fractura histórica y los deseos de unión futura
La dimensión estratégica del Mediterráneo se ve reforzada por su apertura al mundo, a pesar de la naturaleza casi cerrada de su mar: el Estrecho de Gibraltar se asoma al Océano Atlántico; el Canal de Suez es un eje de conexión con el Mar Rojo y el Océano Índico; los Dardanelos y el Bósforo se abren al Mar Negro y establecen un vínculo con los mundos ruso y caucásico.
La geopolítica del Mediterráneo no se inscribe en un territorio único y fijo, ni en un campo cerrado. La interacción de juegos de poder e influencia es la regla en este “mundo abierto al mundo”. Así, el problema de las fronteras geográficas y geopolíticas del Mediterráneo no se presenta en idénticos términos. De hecho, están surgiendo dos enfoques del área mediterránea: uno europeo y latino, el otro anglosajón.
El primero adopta una visión Norte/Sur de la cuenca, en parte ligada a la colonización. La segunda favorece un análisis Este/Oeste y extenso del Mediterráneo. Además de estos enfoques binarios, algunos favorecen la hipótesis de un único espacio mediterráneo, avanzando la idea de un Mediterráneo formando un todo coherente a nivel geoestratégico, mientras que otros, contrariamente, plantean la idea de una fragmentación del espacio mediterráneo, ahora configurado como un escenario multi-polar con: un Mediterráneo occidental (Sur de Europa y Norte de África), un Mediterráneo oriental (Balcanes, Albania, Grecia, Turquía, Chipre y Egipto), un Mediterráneo Arábigo (Oriente Medio, Mar Rojo, Golfo Pérsico), un Mediterráneo Exterior (Mauritania, Marruecos, Portugal) y un Mediterráneo Caucásico (área del Mar Negro).
También es posible pensar el espacio geopolítico mediterráneo en términos de círculos concéntricos, a partir del núcleo formado por los estados ribereños. Alrededor de este primer círculo restringido se encuentran los estados vecinos y los subgrupos regionales que interactúan con el área mediterránea. Este es el caso del área europea y balcánica, pero también de ciertos Estados del Medio Oriente y del Golfo, véase el Cáucaso y el Mar Negro.
Finalmente, algunos Estados cuya identidad geográfica y cultural no es mediterránea están desarrollando una estrategia de influencia en el Mediterráneo. La hipótesis de estas « potencias mediterráneas no mediterráneas » es particularmente cierta en el caso de las grandes potencias mundiales, cuya capacidad de proyección y defensa de sus intereses les lleva a ejercer su poder (económico, diplomático y militar) en el mundo mediterráneo. Este es particularmente el caso de Inglaterra en los siglos XVIII y XIX y de los Estados Unidos, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Cabe preguntarse con razón si la calidad de gran potencia presupone una presencia estratégica en el Mediterráneo. La pregunta surge hoy para China y Rusia.
Este enfoque subraya hasta qué punto el análisis de la geopolítica del Mediterráneo no se limita ni a sus poderes ribereños ni a sus fronteras geográficas. Por eso es necesario diferenciar los conjuntos espaciales, articulando las fuerzas/poderes del espacio central (el Mar Mediterráneo y sus Estados ribereños), del espacio periférico (vecinos regionales) y del espacio distante (estrategias de las principales potencias mundiales, sistemas de alianzas, onda expansiva de eventos distantes). Pensar en la “geopolítica del Mediterráneo” significa combinar datos locales, nacionales, regionales y globales. Significa asociar micro y macro geopolítica, combinando la geopolítica externa e interna de los poderes estatales, sin desatender las estrategias de los actores transnacionales, ni los marcos institucionales y legales en los que operan. En este espacio se enredan las fracturas que animan el mundo contemporáneo, herencia de un pasado de dominación y conflicto. Lo atraviesan fracturas culturales, políticas y socioeconómicas, que los distintos actores no dudan en explotar en nombre de sus propios intereses estratégicos