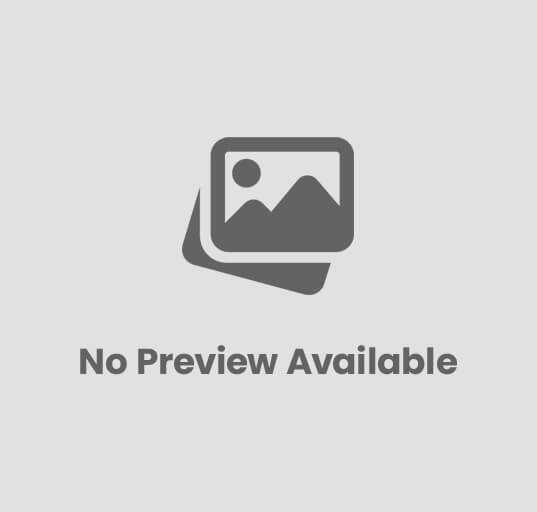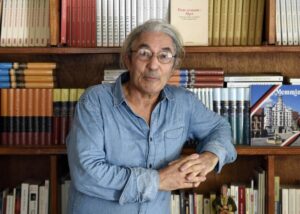El Gas: alternativa energética y un interés estratégico tardío para el Mediterráneo oriental
El 14 de octubre de 2020 se llevaron a cabo negociaciones indirectas entre Israel y Líbano en la sede de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL), en la localidad libanesa de Naqoura, a pocos kilómetros de la frontera. Negociaciones indirectas, debido a que Líbano no reconoce al estado judío, las dos delegaciones intercambiaron sus argumentos a través de un mediador, Estados Unidos. Si este hecho se produjo es por la importancia de lo que está en juego: la delimitación de las fronteras marítimas y luego terrestres entre los dos países, y por tanto la asignación de reservas de gas natural en esta región del Mediterráneo.
La resolución de esta cuestión se vuelve urgente para los dos vecinos, en particular para el Líbano. El potencial gasista le permitiría salir del bache económico en el que se encuentra desde 2019: pérdida del 90% del valor de la libra libanesa, desplome en torno al 40% del PIB per cápita, una deuda pública cercana al 100.000 millones de dólares, una inflación superior al 80% y una previsión de caída de casi el -10% del PIB en 2021. Parte de la salvación del Líbano podría encontrarse en el mar gracias al potencial energético de la cuenca levantina; un escenario que no era concebible hace quince años, ya que este Mediterráneo oriental ha sido objeto de un desinterés casi general por parte de los países vecinos, en particular el Líbano.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la mejora del progreso técnico en el campo de la exploración en alta mar, muchos Estados ribereños del mundo comenzaron a reclamar derechos cada vez más mar adentro para apropiarse de los recursos energéticos. Este no es el caso de los residentes del Mediterráneo oriental, a quienes les importa poco su territorio marítimo. Algunos, como Turquía e Israel, comenzaron a explorarlo en la década de 1960, pero a pocos kilómetros de la costa y en vano. La idea predomina mientras la cuenca levantina esté desprovista de recursos energéticos, como la mayoría de los territorios que la bordean. Prueba de este desinterés: hasta principios de la década de 2000, ningún país de la zona delimitó oficialmente su zona económica exclusiva (ZEE) como lo permite la ley del mar desde 1982 (Convención de Montego Bay). Este espacio jurídico otorga, a los Estados que lo reclaman, el derecho a explotar los recursos de su territorio marítimo adyacente.
El Mediterráneo Oriental, un interés estratégico tardío
¿Cómo explicar tanta indiferencia? Ya se ha mencionado la falta de perspectivas energéticas, pero también hay que recordar que para los países vecinos, las cuestiones geopolíticas de la región son entonces exclusivamente terrestres, donde aún competimos ferozmente por conquistar y controlar territorios.
Sin embargo, a principios de la década de 1990, el interés por el Mediterráneo oriental evolucionó con la llegada de las petroleras anglosajonas, atraídas por el potencial energético de la cuenca levantina. Estos últimos cuentan con importantes capitales y medios técnicos más eficientes que les permiten sondear cada vez más lejos de las costas de la plataforma continental de la región. Los primeros descubrimientos de gas se produjeron a pocos kilómetros del delta del Nilo y estudios alentadores apuntan a que se encontrarían otros yacimientos mucho más lejos de la costa egipcia, en el corazón de este Mediterráneo oriental. Previendo un riesgo de conflicto fronterizo, Egipto y la República de Chipre iniciaron inmediatamente negociaciones para delimitar su frontera marítima: el primer acuerdo se concluyó así en 2003. Dada su ubicación geográfica en el centro de la cuenca levantina, Nicosia decidió aclarar sus fronteras marítimas con sus otros vecinos. Así se firmó un segundo acuerdo con el Líbano en 2007, luego un tercero con Israel en 2010